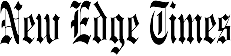En su departamento, se sentó frente al piano y empezó a tocar. Yo lo miraba desde el sofá, oscilando entre la expectación y el terror.
Las conversaciones del día me habían convencido de nuestra compatibilidad —los dos queríamos una vida de viajes con niños aventureros a nuestros pies—, pero sabía que en cuestión de segundos nuestras fantasías mutuas darían paso a la realidad de la piel y el aliento. Recé para que nuestro primer contacto fuera eléctrico. Yo no necesitaba fuegos artificiales para empezar una relación, pero de pronto temí que él sí.
Al día siguiente, tumbados en la cama con las piernas entrelazadas, me dijo que se sentía ansioso. Después de una primera cita tan perfecta como la nuestra, esperaba sentirse eufórico, pero en cambio percibía una vacilación inexplicable. Necesitaba tiempo para pensar.
El rechazo llegó una semana después, a través de un correo electrónico escrito con ternura. Nuestra relación se sentía 90 por ciento bien, tan bien como para enamorarse, pero tan mal como para no durar. Debíamos ponerle fin antes de que la inevitable ruptura se hiciera más difícil. No es que hubiera incompatibilidades flagrantes, y él nunca había experimentado una conexión intelectual tan poderosa como la nuestra, pero faltaba algo.
Leí el correo electrónico en la cama, agradecida de que no hubiera ningún policía que me viera llorar. Cuando se me secaron las lágrimas, me hundí en la almohada, cerré los ojos y me invadió la convicción de que todo este asunto del sentimiento perdido era una estafa o, en el mejor de los casos, una excusa educada, un modo irreprochable de terminar las cosas.
Hay un cuento sufí que me encanta sobre el sabio tonto, el mulá Nasreddin. Dice así: Había caído la oscuridad y Nasreddin había perdido sus llaves. Se arrodilló junto a una farola, buscando. Un amigo se unió a él y, tras un largo rato, le preguntó: “¿Dónde has perdido exactamente las llaves?”. “En mi casa”, contestó Nasreddin. El amigo dijo: “¿Qué? ¿En tu casa? ¿Por qué estamos buscando aquí?”. A lo que Nasreddin respondió: “Aquí hay más luz”.
Los tres únicos hombres con los que había imaginado un futuro me decían que faltaba algo, y yo había dejado que sus palabras me persiguieran durante años, rebuscando en mis recuerdos de nosotros en busca de defectos. Pero tal vez su búsqueda de un sentimiento ausente era un poco como la búsqueda inútil de Nasreddin: buscaban una relación para llenar un vacío emocional en lugar de buscar dentro de sí mismos.