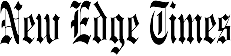Por aquel entonces, yo tenía treinta y tantos años, y un hijo tal vez fuera todo lo que pudiera tener. Como la religión forma parte de mi identidad, criaría a mi hijo como musulmán, por supuesto. Me dijo que podía aceptarlo e incluso apoyarlo.
Durante ese tiempo, mostró un gran interés por mis prácticas religiosas y culturales; no como si pudiera dejarse influir, sino casi como un periodista con auténtica curiosidad. Durante el Ramadán, el mes de ayuno musulmán, ayunaba conmigo los días que estábamos juntos. Para él, se trataba de compartir una experiencia y aprender más sobre la parte de mi vida que es “extremadamente importante”.
Cuando me propuso matrimonio el día de Año Nuevo, casi exactamente dos años después de nuestro primer encuentro, me sentí al borde del precipicio. Lo miré, de rodillas, con una sonrisa radiante. Si elegía ver al humanista que cree en hacer el bien en el mundo, quizá podría dar ese salto de fe.
Así lo hice, y nos casamos, nos mudamos a la Costa Oeste y tuvimos dos hijos, que ahora tienen 9 y 7 años. Durante mucho tiempo, me sentí inmensamente orgullosa de que su padre y yo hubiéramos dado ese gran salto de fe y aterrizado donde lo hicimos, sin que ninguno de los dos comprometiera sus creencias y aceptando sinceramente las del otro.
Sin embargo, el destino quiso que no fuera el final de nuestra historia.
Nuestro matrimonio se rompió el día que celebramos el cumpleaños 50 de mi marido. En la oscuridad de la madrugada, en nuestra sala de estar, me dijo que no era feliz y que lo mejor sería que tomáramos caminos separados. Aunque nuestro matrimonio no era perfecto, nunca dudé de nuestro compromiso mutuo. Pero él sí y, al final, necesitaba estar con alguien que sacara a relucir su verdadero yo de una forma que nuestra relación no permitía.