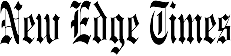Ella me había buscado en Google.
De hecho, se había buscado a sí misma en Google, y como nos llamamos igual, fui yo la que apareció en su pantalla.
Llena de curiosidad, entró a mi sitio web y leyó algunos de mis ensayos. Luego, la Jennifer Graham de Lucas, Ohio, le escribió un correo electrónico a la Jennifer Graham de Hopkinton, Massachusetts.
“Esto te va a parecer extraño”, comenzaba su correo.
Agosto estaba a punto de terminar cuando lo abrí. Sentada frente a mi escritorio, contemplaba un jardín descuidado: plantas de tomate desaliñadas con hojas amarillentas, pequeñas calabazas verdes que morirían por las heladas que se habían adelantado mucho a la temporada de Halloween.
El verano se marchitaba ante mis ojos.
Pero en mi bandeja de entrada, esta Jennifer estaba llena de vida. Me explicaba con alegría cómo me había encontrado y que ella también era escritora y tenía cuatro hijos, así que ¿cómo no iba a ponerse en contacto conmigo?
Era divertida y autocrítica, lo escribía todo correctamente, utilizaba la puntuación adecuada y, lo más importante, no abusaba de los signos de exclamación. Adjuntó un par de columnas que había escrito para su periódico local, y me advertía: “Sí, te estoy obligando a leer mis escritos, algo que ya nunca hago. Gracias por prestar atención a mi neurosis actual”.
Yo acababa de divorciarme y vivía a 1449 kilómetros de mis padres y mi mejor amiga, pasaba la mayor parte de mis días atendiendo a niños pequeños y sus necesidades. Esto fue mucho antes de que existiera la COVID-19, pero ya trabajaba desde casa en relativo aislamiento.
Además, soy tímida y socialmente torpe, el tipo de persona que lleva un libro al musical del colegio para no tener que entablar conversaciones triviales durante el intermedio. Pero si me escribes algo bonito, te responderé. Hazme reír y seré tu amiga por correspondencia para siempre.
Así que, por supuesto, leí sus columnas y le escribí a la otra Jennifer Graham que, a sus 51 años, era dos años mayor que yo. Le hablé de mí y le envié un ensayo que había publicado hacía poco sobre lo mucho que me había sorprendido encontrarme con una Jennifer en la sección de obituarios por primera vez, alegando que las Jennifer éramos demasiado jóvenes para esa indignidad. Las Jennifer pertenecían a las páginas de deportes, a las bodas, a la sección de negocios, tal vez a ciencia y tecnología.
A las pocas horas, me contestó con una broma: “Mantengámonos al margen de los obituarios”. Y poco después, una extraña y maravillosa notificación de Facebook apareció en mi pantalla: “A Jennifer Graham le gusta Jennifer Graham”.
Así comenzó una fantástica amistad propiciada por la tecnología y por unos padres que habían elegido el mismo nombre cinco décadas antes, en una época en la que tus amigas vivían en tu misma calle, o iban a tu iglesia, o se casaban con hombres que trabajaban con tu marido. Era una época en la que podías vivir toda tu vida sin encontrar a nadie con el mismo nombre completo que el tuyo, a no ser que fueras un chico que se llamaba como su padre.
Internet facilita las conversaciones al liberarlas de las incómodas limitaciones de las interacciones en persona. Cuando vives a más de 1000 kilómetros de distancia, no vas a encontrarte con otros en el pasillo de los cereales o en el concierto del colegio. Puedes olvidarte de las sutilezas y empezar a hablar de tu peso, tus juanetes, tu bloqueo para escribir, tus problemas estomacales.
Jennifer no tardó en enterarse de las fechas de cumpleaños de mis hijos y yo me enteré de que no le gustaba el novio de su hija. Al poco tiempo, supe cuánto había engordado desde que se casó y por qué odiaba ser hija única.
Antes de que ella y yo empezáramos a intercambiar cartas, Jennifer se enviaba a sí misma correos electrónicos con recordatorios de cosas que tenía que hacer. Pronto empezó a enviármelos a mí por error. Una mañana abrí un correo suyo que decía: “Programa la limpieza del desagüe”.
Nuestros correos eran una combinación de rutinas, charlas y confesiones.
En abril, cuando llevábamos ocho meses intercambiando mensajes sin cesar, me escribió: “No me encuentro bien. Lo más probable es que tenga una úlcera que se ha perforado en la parte posterior”.
Pero no era una úlcera. Tampoco era gastritis ni piedras en el riñón o una infección renal.
Dos semanas después, escribió: “Hay algo mal en el páncreas. Podría ser un quiste benigno, podría ser peor… manchas en la tomografía. Me envían a Columbus para una biopsia”.
A mediados de mayo, escribió: “Voy camino a casa del hospital. El diagnóstico es malo. Tengo cáncer de páncreas. Parece extraño escribir esas palabras. No sé qué pasará después. Maldita sea”.
Parecía que, después de todo, no habíamos logrado mantenernos fuera de los obituarios. Y la otra Jennifer, que había insistido en ser la primera (“Soy la Jennifer Graham original”, como me escribió grandilocuentemente en su primera nota), iba a llegar a ellos antes que yo.
Impotente, tan lejos, pensé que lo único que podía hacer era escuchar. Le envié paquetes con artículos para que se cuidara, que agradeció, y le transmití mis pensamientos y oraciones. Seguimos enviándonos correos electrónicos. Pero lo único que importaba, no lo hice.
No fui a Ohio.
Tenía muchas excusas. Después de todo, no nos conocíamos de verdad. Éramos “solo” amigas cibernéticas. Yo estaba más de 1100 kilómetros de distancia, un viaje de 10 horas sin tráfico. Además, era madre soltera y tenía cuatro hijos en casa. Ir a Ohio habría sido complicado y caro.
Me dije a mí misma que, de todas maneras, lo más probable era que ella no me quisiera cerca. Tenía allí a su mejor amiga, su familia, su iglesia y su comunidad, que se habían unido en torno a ella. ¿Qué diferencia supondría mi presencia?
En junio, escribió: “Quería sacar un momento de mi apretada agenda de tomar pastillas para el dolor y aceptar guisos de atún en la puerta para escribir a una de mis personas favoritas”. Se estaba muriendo, pero seguía siendo la más divertida.
Para entonces, había dejado de intentar escribir profesionalmente. “Siento como si me moviera en cámara lenta, en un sueño muy perturbador, del que no puedo despertar”, escribió. “Al principio lloré mucho y me tomé mi ración de Valium y Xanax, pero luego decidí que una vida de químicos no es lo que parece”.
A lo largo del verano, los correos electrónicos continuaron, aunque su contenido había cambiado. Ya no hablamos de su viaje a Boston con su hijo para ver el partido de Cleveland contra los Red Sox, ni del fabuloso libro que escribiríamos juntas titulado Querida Jennifer (idea suya).
Entonces, un día, sin más ni más, recibí una notificación en Facebook de la hija de Jennifer: “Soy Mackenzie, y soy la otra hija de Jennifer. Quería mandarte un mensaje para decirte que mi madre falleció esta mañana”.
Era el día antes de Halloween: habían pasado menos de seis meses desde su diagnóstico y 14 meses desde que me escribió por primera vez. Me levanté, fui al refrigerador y comí helado de whisky y nueces directamente del envase.
El día de mi cumpleaños, tres meses antes, Jennifer había estado en la brutal agonía de un tratamiento que su médico le había advertido que era principalmente paliativo. Aun así, se las había arreglado para enviarme una caja de Jeni’s Splendid Ice Cream, que llegó de Ohio empaquetada en hielo seco sobre el que más tarde mis hijos vertieron agua para formar una niebla fantasmal en el fregadero de la cocina.
“Haz tu mejor baile de cumpleaños”, había escrito.
Más tarde me enteré de que hacía cosas así para todos sus conocidos. Incluso le había comprado una moto a su hermano. Estaba furiosa por morir a los 52 años cuando sus hijos aún no habían crecido, pero no iba a dejar que eso estropeara sus últimos meses de vida o le impidiera repartir amor entre todos los que la rodeaban. Incluso a alguien a quien nunca había conocido.
A lo largo de nuestra correspondencia, Jennifer me envió otros pequeños regalos, incluida una jarra de un precioso jarabe de maple cuidadosamente extraído por su marido.
Su mejor regalo, por supuesto, fue dejarme entrar en su vida. En los silos cerrados de la vida moderna, una puerta abierta a la vida de otra persona es algo asombroso, un lingote de oro que debería aprovecharse al máximo.
La otra Jennifer también me dio un mantra que me servirá mientras viva.
No dejes de ir a Ohio.
De ella — y de mis arrepentimientos en los años posteriores— aprendí que el 90 por ciento del amor es estar presente, que no debemos perder el tiempo ni racionalizar cuando nuestros amigos están en apuros, aunque “solo” sean ciberamigos. Deberíamos aprovechar cualquier oportunidad para convertir a un ciberamigo en un amigo en la vida real.
La vida es corta. Escribe rápido. Luego súbete al coche y ve.
Es un buen consejo para cualquiera. No dejes de ir a Ohio. O Montana. O Georgia. Dondequiera que sea tu Ohio. Y cuando llegues allí, diles que te envían un par de Jennifer. A la Jennifer Graham original, la mejor que hubo, le gustaría eso.
Jennifer Graham es escritora en Hopkinton, Massachusetts.