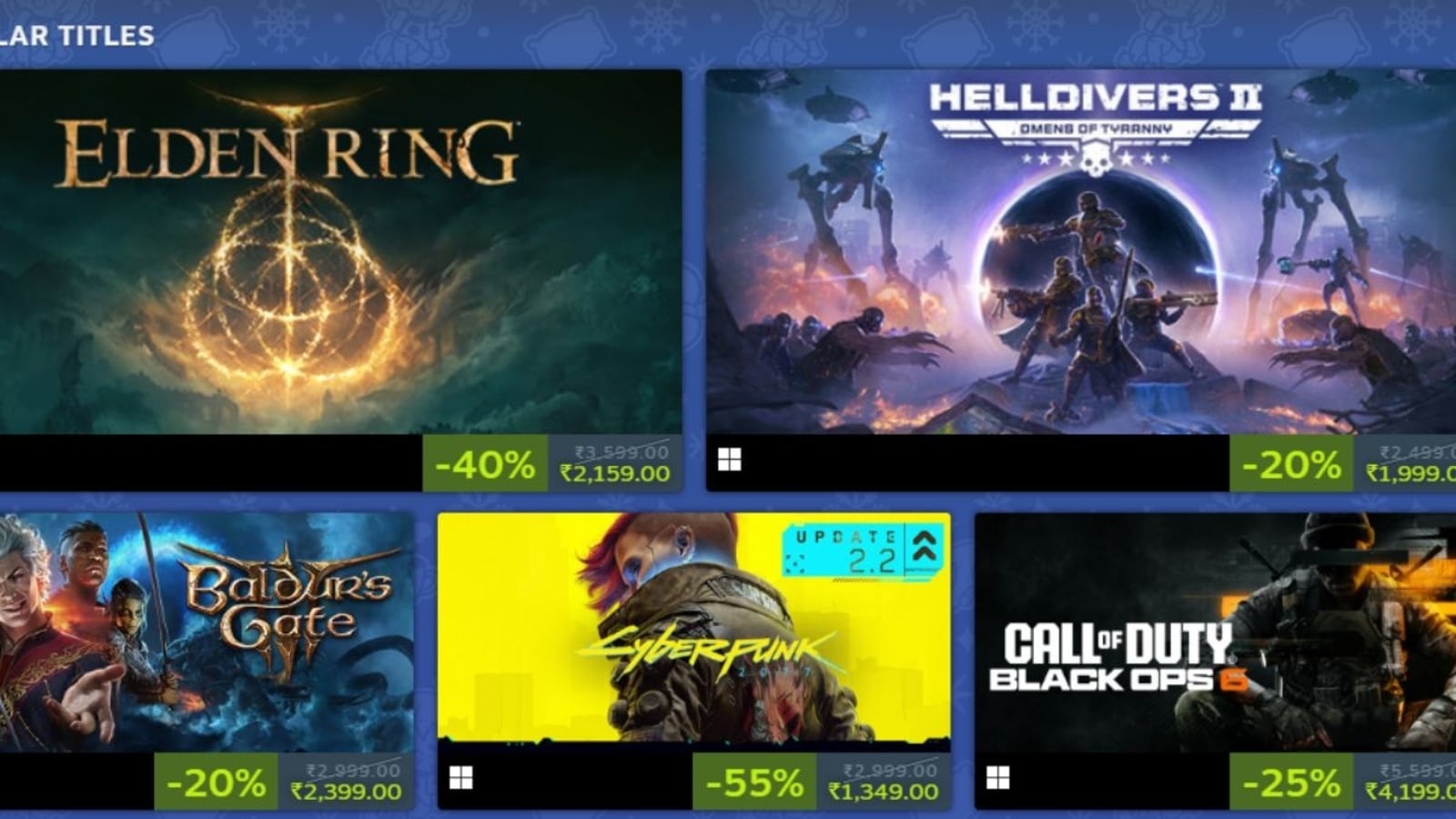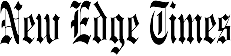Cuando yo tenía 13 años, mi madre recibió la noticia de que tenía esclerosis múltiple. Ya para entonces no podía manejar, vestirse ni caminar sola. Mi padre se convirtió en su único cuidador y ella no lo agradecía para nada.
Cuando ella tocaba el timbre, él nunca llegaba lo bastante rápido. Cuando le traía un vaso de agua, nunca tenía la cantidad adecuada de hielo. Mi padre llevaba manga larga incluso en verano porque ella le arañaba los brazos enfadada cuando la ayudaba a ir al baño.
Con el tiempo, se mudaron de Long Island a Fort Myers, Florida, para que ella pudiera tener una casa sin escaleras y una entrada sin nieve. Pero en Florida mi padre no tenía amigos, así que me preocupaba cómo enfrentaría la falta de propósitos personales una vez que ella falleciera.
Hubo algo que me hizo preocuparme menos. En su adolescencia, mi padre había sido declarado prodigio por su profesor de arte. Solía viajar más de una hora de ida y otra de regreso desde Brooklyn para ir a la Escuela Superior de Arte Industrial de Manhattan y luego al Instituto Pratt.
Llegó a ser profesor de arte y expuso algunos de sus óleos en bibliotecas y galerías de Queens y Long Island. Pero cuando mi madre enfermó, su vida creativa se detuvo.
Cuando el estado de mi madre empeoró, ingresó a una residencia de vida asistida, donde mi padre fue su constante compañero, siempre junto a su cama. En una ocasión, cuando volé desde Los Ángeles, donde trabajaba como escritor independiente, mientras deambulaba por los pasillos, oí a un paciente gritarle a una enfermera que lo estaban “microgestionando”.
Tuve un pensamiento extraño: ¿acaso los organismos unicelulares bajo un microscopio se quejan de ser “micro microgestionados”? Lo garabateé en el cuaderno que guardaba en el bolsillo. Cuando volví a la habitación de mi madre, ella dormía la siesta. Me acordé de la afición de mi padre por el arte y le pregunté en voz baja si tenía interés en dibujar una viñeta.
Mi padre no era muy conversador. La personalidad autoritaria de mi madre lo había obligado a ensimismarse: era difícil sacarle más de una o dos palabras. Cuando me estaba enseñando a conducir, le pregunté si era más importante concentrarse en los autos de adelante o en los de atrás.
“Ambas cosas”, respondió, y se quedó callado durante los cinco kilómetros siguientes. Sacarle una conversación, por breve que fuera, era como ganarse la lotería.
No me dio una respuesta definitiva a mi pregunta sobre la viñeta. Volví a preguntárselo al día siguiente. Seguía sin haber respuesta. Al final abandoné la idea de colaborar y me fui a casa.
Lo comprendí. Ya tenía bastante con lo suyo.
Una semana más tarde, recibí un correo electrónico de mi padre, que entonces tenía casi 80 años, con un archivo adjunto. Descargué el archivo y allí estaba. La viñeta sobre la micro microgestión que le había pedido que dibujara. La posición de una célula regañando a la otra: “¡Mueve tu membrana hasta el borde del portaobjetos, por favor!” era tal y como se la había descrito. Su estilo recordaba al de la década de 1950: líneas nítidas y sencillas sin derroche de energía. Era perfecto.
Empezamos a hacer de cuatro a cinco viñetas a la semana. Se me ocurrían una serie de ideas, se las enviaba por correo electrónico, discutía con él sobre dónde estaba el chiste y luchaba por incluir alguna palabrota ocasional si la viñeta no funcionaba sin ella.
Mi padre tenía muchos temas prohibidos: nada de lenguaje soez, nada de sexo, nada de política. Los héroes de cómic eran uno de sus temas favoritos, e hicimos una serie llamada “Superhéroes cuando sus madres están cerca”.
Así es como le enviaba a mi padre una idea cualquiera por correo electrónico:
Vemos a una persona ahogándose en el océano gritando: “¡Ayúdame, Aquaman!”.
Aquaman, con su madre al lado, grita desde la playa: “¡Lo siento! Acabo de comer. No puedo meterme al agua hasta dentro de media hora”.
Mi madre disfrutaba viendo las viñetas tanto como nosotros creándolas. Por desgracia, no estuvo para muchas.
Tras sepultarla, mi padre se sumergió de lleno en la tierra de lo desconocido. Cuando fallece el cónyuge de una persona mayor, a menudo hay dos caminos que elegir: renunciar a la vida o reinventarse. Yo estaba decidido a asegurarme de que mi padre eligiera lo segundo.
Empecé a publicar nuestras viñetas en las redes sociales y comenzamos a tener algunos (pocos) seguidores. Luego abrí un sitio web donde las volvía a publicar. El proceso de enviar por correo electrónico a mi padre las ideas para las viñetas, hablar por teléfono todos los días y, a continuación, hacer comentarios y retoques sobre su arte nos dio un propósito. Para entonces, la mayor parte de mi trabajo en revistas se había agotado, al igual que mis trabajos en televisión. Pero el bajón creativo fue peor que el económico.
Aunque vivíamos a 5000 kilómetros de distancia, mi padre y yo estábamos más unidos que nunca. Empezó a relajar su letanía de tabúes y, con un poco de presión, casi todos los temas estaban sobre la mesa, excepto la política. De vez en cuando incluso me proponía sus ideas, casi todas carentes de remate humorístico. A la inversa, yo intentaba dibujar, pero el resultado era espantoso. Nos necesitábamos mutuamente para que esto funcionara.
El arte también motivó a mi padre de otras maneras. Comenzó a ir a Comedores Compulsivos Anónimos, a un gimnasio, a varios clubes de lectura y a un templo. Con el tiempo empezó a tener citas.
Dibujar le dio seguridad. Además, me decía, si su futura cita se reía con nuestras viñetas, sumaba muchos puntos. Empecé a crear contenidos más orientados a las relaciones. Le gustó especialmente una que llevaba por título “Malas citas a ciegas”, con un puercoespín sentado en un restaurante frente a un globo doblado en forma de perro.
Poco después de que mi padre cumplió 85 años, recibí una llamada de mi hermana Patti, que vive a la vuelta de la esquina. “Papá está en el hospital”, me dijo.
Había sufrido un infarto. Cogí el siguiente avión a Fort Myers para verlo antes de que fuera demasiado tarde. Estaba en la habitación del hospital, roncando. En la parte de atrás de su bandeja de comida, vi una servilleta con algunos garabatos. La leyenda decía: “Lujos quirúrgicos”. El dibujo era demasiado confuso como para descifrar el chiste, si es que lo había.
Pero me dio una idea.
“Papá, ¿qué te parece esta viñeta?”, le dije cuando se despertó. “El peor cardiólogo del mundo. Vemos a un médico operando a alguien, sosteniendo en alto su corazón dañado como si fuera una trucha, diciendo: ‘Este corazón tiene un aspecto horrible. Menos mal que todo el mundo tiene dos’”.
Mi padre se rio. Once días después, pude llevarlo a casa.
Lo primero que hizo cuando cerré la puerta fue arrastrar la botella de oxígeno hasta la mesa de dibujo. El día del infarto había estado trabajando en una viñeta nuestra sobre la imposibilidad de saber quién tocaba mejor la armónica invisible, con dos hombres que se llevaban las manos a la boca, sin instrumento. Mi padre estaba decidido a terminarla ese día, y lo hizo, incluso cuando el cable de oxígeno de plástico y su mano de dibujante se enredaron.
Cuando mi padre recobró las fuerzas, se entusiasmó con las viñetas. A menudo llevaba una carpeta con sus favoritas para enseñárselas a sus nuevos amigos de la sinagoga, la oficina de correos y la clase de yoga Tenis Plateados. Durante décadas, sus músculos artísticos se habían atrofiado, pero a medida que los fortalecía, volvía el entusiasmo de su yo adolescente.
Entonces, el pasado mes de abril, me sentí mareado, con extrañas palpitaciones en el corazón, algo que, como devoto del ejercicio, nunca había experimentado. Fui al médico, que me mandó al hospital, donde acabé pasando la noche de mi vigésimo aniversario de boda.
A la mañana siguiente, segundos después de consultar mi correo electrónico, cinco enfermeras entraron corriendo. Mi frecuencia cardiaca en reposo había subido a 187. Supusieron que había tenido un infarto. Les expliqué que acababa de recibir un correo electrónico diciendo que mi padre y yo habíamos vendido nuestra primera viñeta a la revista New Yorker.
Las enfermeras no parecían comprender la magnitud de la situación.
Tras casi un año de espera, y casi una década desde que mi padre y yo empezamos a colaborar, nuestra primera viñeta apareció en la revista hace un par de meses (y tres semanas antes de que mi padre cumpliera 90 años). Es muy posible que sea el dibujante novel de mayor edad en The New Yorker.