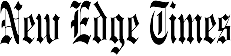Mis palabras exactas para él en nuestra primera cita fueron: “No busco integrar a nadie en mi vida. Busco escapar de mi vida”.
Nos conocimos en un restaurante italiano durante una cálida noche de agosto, en el segundo aniversario de la muerte de mi marido. Habíamos conectado en una aplicación de citas, donde destacaban sus mensajes ingeniosos y cerebrales, así como su foto de perfil en la que aparecía leyendo una revista New Yorker en un sofá bañado por la luz del sol.
Ese mismo día me había ido de excursión con mis hijos a un parque cercano, donde mi hija encontró una bolsa de tesoros que alguien había escondido en el sendero para que la descubrieran. Entre las calcomanías, los origamis, los paquetes de semillas y las pinturas había una piedra plana con las palabras “Sigue tus sueños” pintadas con los colores del arcoíris.
Qué oportuno, pensé. Hacía poco que había empezado a creer en las señales de un universo benévolo. Aquellos tesoros, el significado del aniversario y mi primera cita con este nuevo hombre parecían coincidir de algún modo.
Para nuestra cena, me puse uno de mis vestidos ajustados favoritos y me pinté los labios de rojo. Me sentía bien con algo que no fuera mi uniforme de madre con leggins y el cabello sin lavar. Más tarde me contaría que aquella noche, al verme delante de él, se quedó sin aliento.
Era médico de atención primaria, recién divorciado tras un largo matrimonio. Su hijo estaba en su primer año de universidad y su hija adolescente vivía con él en un nuevo departamento de soltero. Tenía una sonrisa pícara y melancólica a partes iguales y una voz masculina llena de matices y humor. Me tranquilizaba estar en su presencia.
Reconocí en él a un compañero de alma inquieta; había algo de ensoñación en su modo de hablar. Los detalles de su desilusión eran diferentes, pero la vida había templado sus ideales de manera similar, y él también estaba enamorado del escapismo.
Cuando nos levantamos para salir del restaurante, su cadera golpeó la mesa y un vaso se cayó y se quebró en el suelo. Me quedé helada, pero él no se inmutó. Sonrió y se disculpó con el camarero mientras nos dirigimos a la salida, competente y tranquilo. Me lo imaginaba así con sus pacientes. Su seguridad me impresionó.
Me acompañó hasta mi coche y sus labios rozaron los míos cuando nos despedimos. Más tarde diría que fui yo quien lo besó primero. “Tu auto tiene cara de Georgina”, me dijo con una sonrisa. El suyo era un pragmatismo hilvanado con imaginación.
Me envió un mensaje de texto antes de llegar a casa para pedirme que volviéramos a vernos.
Para nuestra segunda cita, planeó un picnic en el parque Mount Tabor de Portland. Me envió un mapa por adelantado con una indicación de dónde estacionarme. Más tarde, me di cuenta de que casi todo lo que hacía era premeditado, planeado con minuciosidad para garantizar un desarrollo fluido. Incluso en la espontaneidad, no dejaba las cosas al azar.
Subimos por el sendero hasta el embalse. Había empacado vino, pan, aceitunas, queso e higos para untar en latas de metal. Yo solo había traído chocolates, que se derritieron en mi bolsa antes de que pudiéramos comerlos. Nos sentamos en una ladera rodeados de parejas jóvenes mientras se ponía el sol.
Me contó la historia de un paciente suyo de casi 80 años con cáncer terminal que eligió una muerte digna. El hombre organizó una fiesta, invitó a todos sus seres queridos y luego se tumbó para morir en el dormitorio de invitados.
Se me nublaron los ojos de lágrimas, las cuales disimulé bebiendo otro sorbo de vino.
Esto fue antes de que él supiera cómo había muerto mi marido, quien también eligió su propia muerte, poniendo fin a su vida en un día de verano similar, y nos tomó a todos completamente por sorpresa. En un momento irrevocable, la vida que yo conocía dio un vuelco, dejándome sola como madre de una bebé y un niño pequeño.
Dos años después, volvía a aventurarme tímidamente en el mundo de las citas. Aún no podía imaginarme los ritmos diarios de la vida con otra persona, pero anhelaba compañía y deseo. Quería sumergirme en la belleza del mundo y recordar que estaba viva, aunque la vida que una vez conocí había terminado.
El sol se deslizaba por el horizonte mientras pensaba en la muerte y en la decisión de vivir.
Poco después, empezamos a reunirnos los domingos por la noche en varios hoteles del centro. Con mis hijos en casa con la au pair y su hija adolescente en su departamento rentado, no teníamos ningún sitio privado donde ir. La idea de nuestro encuentro me sostenía durante mis largos y ajetreados días. Era el único momento reservado para mí sola, y fantaseaba con eso toda la semana.
Con él podía olvidarme de que era una madre soltera de más de 40, con una lista interminable de cosas que hacer y tiempo limitado. Me liberaba del recuerdo constante de que había perdido a mi marido por suicidio. Una noche a la semana, normalmente después de que mis hijos iban a dormir, podía olvidarme de los montones de ropa sucia, de las tareas administrativas de ser psicoterapeuta en una consulta privada y, quizá lo más importante, podía alejarme del dolor omnipresente.
Hicimos paracaidismo y frecuentamos tanques de flotación, saunas y salones poco iluminados. Fumábamos porros, bebíamos martinis con miel y guarniciones frutales y preparábamos listas de reproducción de Spotify para nuestras pernoctas en los hoteles. Intentábamos superarnos mutuamente en posibles futuras aventuras. Me leía historias de ficción de la New Yorker en voz alta en su sofá mientras su hija estaba en el colegio, mientras la luz entraba por las ventanas de cristal que iban del suelo al techo. Hablamos de posibles tríos, clases de baile y psilocibina.
Fue como si me hubieran quitado una venda de los ojos: me volví a ver a mí misma con precisión.
La posibilidad volvió a entrar en mi vida por primera vez desde la muerte de mi marido. Me sentía juguetona, esperanzada, en contacto con la libido de la vida. Me apunté a clases de piano, empecé a bailar en barra vertical y me compré una tabla de paddle surf. Todas las experiencias vitales que no había vivido y que había sido demasiado tímida para explorar ahora las sentía al alcance de mi mano.
Cuando estábamos juntos, el tiempo transcurría de otra manera; parecía una realidad alternativa. Sin embargo, nunca dormía lo suficiente en las camas de los hoteles, rara vez comía algo completo y a menudo bebía demasiado vino. Los días siguientes eran una mezcla de falta de sueño y ansias por volver a verlo.
Pensé en una clienta que una vez me dijo: “A estas alturas de mi vida, solo quiero estar con alguien con quien pueda dormir bien”.
Después de nuestras aventuras, no descansaba bien.
“No me veo volviendo a ser padre de niños pequeños”, me dijo cuando llevábamos cuatro meses saliendo. Yo había evitado ese tema y cualquier mención al futuro, pues sabía que no estaba preparada para afrontar las consecuencias de hablar de eso.
Fue entonces cuando lo supe: ya no deseaba puro escapismo. Estaba preparada para el potencial. Él podía ofrecerme romance, pero no la belleza ordinaria de la vida cotidiana. No íbamos a crecer.
No habría un mundo en el que veríamos Disney+ juntos en el sofá. Él nunca sacaría a mis hijos del baño, con sus mejillas enrojecidas y el cabello relamido. No me despertaría a su lado en un día normal de trabajo, vestida con ropa sencilla, sin adornos de magia nocturna.
Incluso los lugares sexis, los vestidos ceñidos y los tacones altos pierden su atractivo. Se me antojaban ensaladas de col rizada, sobriedad y una buena noche de sueño. Por mucho que me gustaran nuestras aventuras, la indulgencia se había desequilibrado sin el contrapeso de los placeres sencillos.
Estaba lista para alguien que algún día pudiera amar a mis hijos. Que quisiera hacer panqueques con nosotros los domingos por la mañana y tomarnos de la mano en el parque. Había entrado en un nuevo capítulo.
Seguimos un mes más, pero el hechizo se había roto.
La última vez que lo vi fue el primer día del nuevo año. Condujimos dos horas al norte de Portland, hasta Astoria, y pasamos la noche en un hotel junto a la desembocadura del río. Los leones marinos nadaban frente a nuestra ventana. Había traído binoculares, bocadillos y docenas de velitas que proyectaban pequeñas llamas contra el cristal que estaba entre nosotros y la oscuridad del río Columbia.
A la mañana siguiente, cuando me desperté, sentí nuestra despedida en el aire entre nosotros. De camino a casa, hicimos una parada en la playa, donde dimos un paseo tomados de la mano y luego nos acurrucamos mientras sentíamos la fresca brisa de enero. Fue una sensación tierna y concluyente.
Cuando estábamos a punto de llegar a mi casa, me dijo: “Ojalá pudiéramos seguir como hasta ahora, pero me sentiría egoísta sabiendo que quieres algo diferente. Quiero que encuentres el amor que buscas”.
Le di las gracias y le deseé amor.
Si tienes pensamientos suicidas, llama o envía un mensaje de texto al 988 para ponerte en contacto con la Línea Nacional de Prevención del Suicidio o visita SpeakingOfSuicide.com/resources para una lista de recursos adicionales.
Dacia Fusaro es psicoterapeuta en Portland, Oregón.