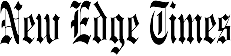De movimientos lentos, hablar pausado, con un melancólico sentido del humor, mi amante era en muchos sentidos mi hombre ideal. Así que cuando nos dijeron que imitáramos a un hombre en mi taller de drag king, él fue la persona que me vino a la mente.
Un taller de drag king es lo que te imaginas: una reunión de mujeres que quieren aprender a vestirse y comportarse como hombres para actuar. Menos conocido, quizá, que un taller de drag queens, la idea es, sin embargo, la misma: explorar cómo es vivir más allá de los confines de un género.
La coordinadora del taller describió lo que estábamos haciendo como la representación de la masculinidad. “Empezamos con la imitación, y luego profundizamos”, explicó.
Me recliné con lentitud en mi silla e imaginé ser como mi amante, un hombre cisgénero, hablando con una mujer vestida para recibirlo como siempre lo he hecho: con un vestido bonito, maquillaje ligero, sin ropa interior, como una pequeña sorpresa. El cambio de papeles era agotador, una especie de gimnasia espiritual. Pero la expansión de mi cuerpo me sentó muy bien —las piernas, los brazos y los gestos abiertos—, lo cual indica lo mucho que suelo comprimirme.
Me apunté al taller porque estaba desconcertada y enfurecida por el papel deferente que seguía desempeñando en las relaciones. Siendo una mujer adulta, cisgénero, con un hijo y una carrera, seguía anteponiendo las necesidades y los deseos de mis parejas masculinas a los míos. A medida que me acercaba a los 40, esta deferencia me pasaba factura y cada vez era más palpable. Aún me quedaban muchas cosas por hacer en mi vida, y sentía que nunca lo conseguiría a menos que cambiara las cosas.
En el taller, disfrutaba la liberación que suponía hablar del modo abiertamente sexual en que mi amante lo hacía conmigo, y de las risotadas que recibía como respuesta.
Mi amante y yo habíamos pasado muchas tardes excitantes juntos, en las que nuestros roles de género a menudo reflejaban los de los personajes de las canciones de reguetón que me gustaban: el chico cool en la calle que le lleva serenata a la mujer guapa que está en su habitación.
Aunque ninguno de los dos buscaba una relación estable, me gustaba tanto que me preguntaba si algún día decidiríamos lo contrario. Pero ambos conocíamos el valor de ese placer sin complicaciones.
Como extranjeros en Buenos Aires (él es cubano; yo, estadounidense), estábamos más solos que los lugareños. No teníamos todos los diversos tipos de relaciones que la gente tiene en su país de origen, pero eso también significaba que éramos más libres para probar otras identidades.
La siguiente vez que nos encontramos, me dispuse a analizarlo, a buscar pistas. Su forma de andar. La manera en que me toma de la mano para iniciar una sesión de sexo. ¿Será ese también el primer gesto de mi drag king?
Pronto mi drag king adquirió una barba de chivo como la suya y empezó a llevar la camiseta de tirantes negra que había dejado en mi casa.
Estaba encantada con ese personaje, con su confianza, incluso con su desenfado. Era como un eco lejano de mí misma a través de largos pasillos, la persona que era antes de la pubertad.
A las tres semanas de clase, volvía corriendo a casa después de dejar a mi hijo con su padre, cancelaba la cita con el fontanero, posponía una reunión para ver a una amiga, me arrancaba la ropa y me envolvía los pechos con cinta deportiva, aplastándolos. Me ponía una camisa oscura de botones, pantalones de cuadros, botas de piel de serpiente.
En el espejo del baño, me engrosaba las cejas, esbozaba los pelos de un bigote que apenas empieza a crecer. Como último paso, me metía un par de calcetines enrollados en los calzoncillos, ajustaba el paquete, y quedaba listo.
La siguiente vez que vino mi amante, me quedé mirando mi armario de vestidos. Me puse un Lilly Pulitzer, una prenda de segunda mano impecablemente conservada, rosa con rayas blancas. Pero en lugar de sentir que estaba hecho para mí, me retorcí dentro de él.
Me lo quité y me puse unos pantalones cortos y una camiseta.
¿Mi amante notó la diferencia? No lo dijo.
A la semana siguiente me corté el pelo. Me encantaba, un casquete oscuro y suave.
“Sofisticado”, dijo mi amante.
Ansiaba contarle lo de mi drag king, pero temía que, si lo hacía, nunca pudiéramos volver a nuestras tardes encantadoras.
Finalmente, un día, con el corazón palpitante, se lo conté. Se sorprendió, pero sintió curiosidad. Le enseñé fotos.
¿Se reconocía? Empezó a imitar la forma de comportarse de los distintos hombres cubanos, pavoneándose por mi cocina como el funcionario, pecho adentro, culo adentro, y luego como el proxeneta, pecho afuera, balanceando los brazos. De repente estábamos allí; más que en ninguna otra ocasión en que me había hablado de Cuba, podía imaginarme las calles, la luz de la isla, mientras lo seguía, copiando sus movimientos.
Un día después del taller, no estuve dispuesta a volver a mí misma y salí vestida de varón y caminé la media hora que me separaba de casa por la avenida Corrientes, repleta de pizzerías y bares de tango. Vestida de hombre, me sentía como si nada ni nadie pudiera meterse conmigo.
Miré directamente a la gente en lugar de ser mirada. Una mujer con jeans ajustados: le miré el trasero. Sentí su incomodidad, una pizca de miedo. Apartó la mirada, se escabulló para apartarse de mi camino, como yo había hecho toda mi vida. Me sentí mal, como si estuviera traicionando a las mías. Pero también fue estimulante. ¿Cómo podía tener ese poder?
Unos cuantos hombres me miraron de reojo, como si sintieran algo raro. Pero sus miradas no provocaron el miedo habitual ni el deseo de complacer.
Me fotografié junto a un cartel de cine de una mujer con grandes ojos maquillados, los labios ligeramente entreabiertos, un atisbo de escote. Ahora yo era el hombre junto a la bella mujer. Envié las fotos a mis amigos, que me respondieron: “¿Quién es ese chico?”. Ni mis amigos más íntimos tenían idea de quién era.
Por supuesto, es difícil generalizar la experiencia masculina. Cuando le hablé de mi paseo a un amigo argentino, me dijo: “Esa es tu fantasía de lo que siente un hombre. Alguno puede ir por la calle pensando: ‘No tengo trabajo’”.
Y mi amante, que es negro, me dijo: “Estabas imitando a cierto tipo de hombre”.
Mi amante me había contado de sus experiencias en Buenos Aires, donde hay muy poca población negra, al entrar en cafés y ver a la gente tomar, temerosa, sus celulares. Yo había podido sentirme cómoda, incluso inatacable, en el espacio público de una forma que nunca había podido como mujer. Pero mi amante me recordó que mi experiencia tal vez habría sido diferente si hubiera sido negra o morena.
Al final del taller, montamos un espectáculo. Mientras ensayaba, haciendo playback de canciones de reguetón con mi drag king, sentía cómo me subía la libido al convertirme en ese tipo que le canta a la mujer guapa que lo ve desde su ventana.
Cuando mi amante y yo nos veíamos, el papel femenino me parecía cada vez menos real, menos significativo, como si estuviera interpretando a la mujer que él quería.
Siguiéndome la corriente, me propuso salir a tomar unas cervezas con mi drag king. Cuando le dije que también podíamos besarnos en público, se resistió.
Se ofreció a tomarle fotos a mi drag king, y sugirió atuendos que a mí no se me habrían ocurrido. Después, en el baño, me miré al espejo. No sabía qué hacer. ¿Quedarme con mi drag king o vestirme como esa mujer?
Mi amante me mandó un mensaje: “Mándame una foto”. Antes me tomaba fotos desnuda, solo con un grueso collar de oro encima. Pero las únicas selfis que tomaba ahora eran de mi drag king.
Le ofrecí enviarle algunas fotos de mí como hombre. “Pero no creo que sea eso lo que pides”.
“Ja, ja”, respondió. “Mándame la más femenina”.
Así lo hice.
“Me hubiera gustado verte sin bigote”, escribió, “pero eres guapísima”.
Me sentía mucho más atractiva como mi drag king, pero eso no era atractivo para él.
Mientras él me perdía a mí, yo lo perdía a él. Yo quería ser él más de lo que quería estar con él.
Un día que volví a casa de un viaje, mi amante y yo teníamos un plan tentativo para vernos, pero lo cancelé al volver del aeropuerto. Había estado muy formal durante el viaje, y lo primero que hice al entrar por la puerta fue despojarme de la blusa y el sujetador y ceñirme el pecho con cinta atlética. Me puse el bigote fino, las cejas espesas, la barba de chivo. Encontré el paquete de mi drag king en el cajón de los calcetines y me lo coloqué.
Su mirada, directa en el espejo, era un poco de “ven aquí”, un poco de “lárgate”; su boca insinuaba diversión. Al mirarlo, sentí una oleada de libido, acompañada de una sensación de absoluta tranquilidad conmigo misma.
Ese era el hombre al que quería ver esa noche.
Maxine Swann, una escritora que vive en Buenos Aires, está trabajando en unas memorias sobre su experiencia como ‘drag king’.