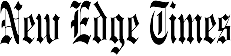Encontré a Soph en una aplicación. La conocí en un bar de vinos iluminado con bombillas rojas del West Village. Era exactamente como en las fotografías, pero más cálida, más brillante. Tímida y encantadora, con una carcajada que quise tragarme, me abrazó cuando me le acerqué.
Ya sabía que era australiana. Por mensajes de texto, le hice jurar que me explicara en persona cómo había acabado aquí. Eran esos días grises entre Navidad y Año Nuevo, el único momento en que Nueva York es como la sensación de encontrar una habitación tranquila y sin cerrojo en medio de una fiesta.
Coincidía con mi estado de ánimo. Semanas antes, había pasado por una ruptura que me alteraba porque no me alteraba. Decidí que el desamor a los 23 años debía sentirse como una gran matanza medieval. Como si te cortaran a la mitad.
En el bar de vinos, Soph me contó cómo su padre conoció a su madre, nacida y criada en Nueva York, cuando vino de Sídney a visitar la ciudad hace décadas. Soph había venido a pasar unos meses con su familia materna durante las vacaciones de verano de la escuela de veterinaria. Esperaba mudarse a la ciudad en otoño para por fin darle buen uso a su doble nacionalidad.
“¿Y tu mamá vive ahora en Sídney?”, le pregunté.
“Más bien, vivía”, respondió Soph. “La perdimos hace unos años, en realidad”.
Estuve a punto de pedirle que repitiera lo que había dicho; quería diseccionar sus palabras. No podía creer que con tan poco esfuerzo hubiera conseguido un tono que yo había buscado durante los últimos tres años.
De hecho, estaba tan aturdida que le conté algo que suelo guardar para la sexta cita, la novena o nunca: yo también había perdido a mi madre. De cierto modo. Estábamos distanciadas.
No tenía problemas con estar distanciada de mi madre y no tenía problemas con hacer que los demás se sintieran cómodos con nuestro distanciamiento, pero era pésima para hablar de ello. Mi madre era alcohólica y no del tipo encubierto. Robaba, mentía y engañaba. Solo me hablaba con crueldad, hasta que, con el tiempo, después de la separación de mis padres hace varios años, me desconecté de ella por completo.
Vivía la vida adulta que vivía —con un trabajo que me encantaba, amigos que me querían y pasatiempos, intereses y cosas que mi madre acabó por perder— no a pesar de nuestro distanciamiento, sino a causa de él. Sentía una obligación de ser una especie de símbolo del distanciamiento. Una encarnación viva y palpitante de: “Mira, la vida sigue”.
Fui a terapia de grupo y a terapia individual. Organizaba un legendario Día de Acción de Gracias entre amigos, en el que los invitados debían traer un platillo que su madre hubiera preparado. Bromeaba sobre los problemas de mamitis, con ironía y sinceramente.
Sin embargo, nunca dejaba de ser duro. En teoría, no le debía explicaciones a nadie, pero en la práctica sí.
A menudo me declaraba gay, pero siempre me declaraba como alguien sin madre. Nunca sentí que tenía el modo adecuado de expresarlo. Ella era una persona enferma, pero durante los primeros 18 años de mi vida había sido una persona hermosa, exitosa y brillante. Me quería con locura. Y luego, en cuestión de años, cayó en picada en una cueva oscura donde ninguno de nosotros pudo acompañarla.
¿Cómo se suponía que confiara en alguien después de semejante traición? No tenía una respuesta. Cada día entendía menos la adicción.
“No es lo mismo”, le dije a Soph aquella primera tarde. Su madre había muerto de cáncer. “Quiero decir que yo tampoco tengo mamá. No tengo a mi mamá”.
“Por supuesto que es lo mismo”, respondió Soph.
Y, como todo lo que me dijo, le creí.
Al día siguiente organicé una cena previa a la cena de Año Nuevo. Comimos ensalada César, papas fritas, sopa de puerros y bebimos vino con etiquetas de papel pintorescas. Les conté a todos que el día anterior había conocido a alguien radiante.
En nuestra segunda cita, caminamos 30 cuadras a lo largo del parque hasta mi apartamento. Cerca de Strawberry Fields, me dijo que un pájaro herido tiene posibilidades de luchar si conserva la fuerza de agarre. Me tendió el dedo, como una garra enganchada, para demostrármelo.
Se iba a ir en marzo, así que los meses siguientes rompí todas mis reglas. Soph podía verme dos veces en una semana, luego tres veces, luego cuatro. Soph podía conocer a mis amigos. Soph podía venir al martes de trivias. Podíamos vernos de forma exclusiva, pero solo hasta que se fuera.
Mientras conocía a Soph, también conocí a su madre. Aquí estaba el bar favorito de su madre, su bistró francés preferido, el vecindario de su infancia. Soph no solo conocía Nueva York al menos tan bien como yo, sino que lo hacía a través de los ojos de su madre. Envidiaba la manera en que metía a su madre casualmente en las conversaciones cotidianas, para incluirla y honrarla sin esfuerzo.
“Es distinto”, le dije. “Tu mamá estaba enferma”.
“Pero tu mamá también está enferma”, me contestó.
Me pregunté cómo sería honrar a mi madre del mismo modo: honrarla con el tipo de absolución que solemos reservar para los muertos. Llorar no por la persona en la que se había convertido, sino por la que había sido… y no preocuparme de si merecía esa clemencia.
Así que hice eso precisamente: intenté volver a aprender a hablar de mi madre. Como decir que era una chef profesional de oficio que había servido a gente poderosa en ciudades de todo el país, incluida Nueva York. Que al mismo tiempo había sido el tipo de madre que pagaba sus impuestos, blanqueaba su brócoli con buena sal kosher, enviaba mensajes de texto bitmojis que decían “¡Estoy tan orgullosa de ti!”.
Empecé a señalar cosas que me recordaban a ella. Zuecos de trabajo con vestidos. Joan Osborne y Joni Mitchell. Cualquier fachada que hubiera sido un Dean & Deluca. Me hubiera gustado saber aún más: como por ejemplo, dónde, hace tantos años, nuestras madres pudieron haberse cruzado en la calle.
En contraste, fue entonces cuando, en Arizona, mi madre ingresó en el hospital por una enfermedad hepática en fase avanzada. Primero, los médicos supusieron que tendría dos o tres años. El pronóstico se convirtió en un mes. Reservé un vuelo para dentro de una semana. Y, por último, cuando tomé el metro hasta Queens para conocer a la abuela de Soph, ya eran días.
Mi relación con mi madre era una película que había puesto en pausa para salir de la habitación, tan solo para volver y encontrarme con los créditos.
“Si tienes algo que decir, ahora sería el momento de venir a casa”, me dijo mi padre cuando me bajé en la siguiente parada que pude, que resultó estar en el Citi Field. Cuando Soph se reunió conmigo en el estacionamiento, le pedí, con todas las letras y sin el discurso preparado que esperaba darle, que fuera mi novia.
Al día siguiente, volé a Tucson. Cuando mi avión aterrizó, después de dos escalas, mi madre estaba inconsciente. No he decidido si esta fue su versión de clemencia. Todavía no sé qué le habría dicho, aparte de “Te quiero”, “Te perdono” y “¿Por qué no sé cuál es tu cafetería favorita del centro? ¿Por qué nunca lo sabré?”.
No me queda otra que creer que esto fue suficiente.
Como con el amor, no hay mucho que decir sobre la muerte que no se haya dicho antes. A menudo se trata de esperar mucho. Me reuní con mis tíos y hermanos mientras mi madre yacía en cuidados paliativos. Hablamos sobre si nos gustaba más la berenjena con curry que habíamos pedido que el pollo. Jugamos juegos de mesa y escuchamos la respiración de mi madre, en silencio para oír su lentitud. A final de cuentas, nosotros también la perdimos.
Últimamente, cuando me preguntan cómo estoy (en ese particular tono mustio que usamos para las cosas terribles), me valgo de los lugares comunes del dolor como si fueran jeans viejos. Digo que estoy bien… y que también estoy cortada a la mitad. Soy Caperucita Roja perdida en el bosque.
Sin embargo, en mis mejores momentos, estoy aprendiendo a utilizar estas preguntas para continuar el trabajo que empecé, es decir: las uso para hablar de mi madre. Intento hablar en pasado. Era hermosa, exitosa y radiante. Se tomaba el chardonnay con hielo.
Al final de cada día, al teléfono con mi novia que está a 14 horas en el futuro, le hago preguntas.
“¿Sabías que…?”, pregunto con urgencia, sobre el olor de la muerte, sobre viejos mensajes de voz, sobre todos los asuntos del dolor.
“Sí, lo sé”, responde siempre.
Dice que le gusta la idea de que alguien solo muere el último día que alguien dice su nombre. Es el lugar común que más me gusta.
Me promete que tenemos una eternidad para dominar el tema. Creo que debemos intentarlo siempre.
Caitlin McCormick es una escritora que vive en Nueva York.