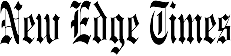Cuando se marchó, la presión en mi pecho que había estado intentando ignorar se agudizó y se trasladó al cuello y la mandíbula. Ya había sentido algo parecido antes, pero desde la muerte de Bing, el dolor había empeorado. Pensé que era mi corazón, pero no podía decírselo a nadie. Estaba allí para curar a mi madre y regalarle a mi marido una romántica aventura hawaiana.
Me tumbé en la alfombra del dormitorio y me tapé los ojos con las palmas de las manos. Me concentré en respirar hondo y despacio hasta que, por fin, el dolor remitió y pude ponerme de pie y reunirme con mi madre en el sofá.
Ella hablaba sin cesar sobre qué atletas olímpicos le gustaban y cuáles eran unos fanfarrones. Era un ritmo familiar que recordaba de mi infancia, los dos solos viendo la televisión, hablando de todo y de nada. Entonces me dijo: “Bing no era tu padre, pero te quería como a un hijo. Nos cuidó lo mejor que pudo”.
“Lo sé, mamá”, respondí. “Lo sé”.
Al día siguiente, los bomberos controlaron la situación y se retiraron las órdenes de evacuación. Salvamos lo que pudimos de nuestros últimos días y agradecimos volver a casa.
Semanas después, fui al médico. Me dijo que mis dolores de pecho eran miniataques de pánico, pero que mi corazón estaba bien. “Tienes que controlar mejor el estrés”, me dijo. “Camina más, duerme mejor, quizá intenta perder algo de peso”.
Me fui preguntándome si él y mi madre hablaban de mí. Pensé en mi padre y en Bing, que ya no estaban. El destino de mi padre siempre se había cernido sobre mí como una advertencia. Ahora el destino de Bing me advertía que no desperdiciara ni un minuto.
Había hecho fuerte sol y mucho calor en el funeral de Bing. Recuerdo que sudaba mientras un grupo de personas sacábamos su ataúd de la carroza fúnebre. Aunque mi madre debía volver a su asiento, se quedó junto al ataúd de Bing después de besarlo.