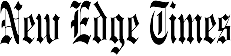Ella se ofreció a traer queso gourmet, de esos que cuestan 70 dólares el kilo. Le dije que un par de lonjas de supermercado, que cuestan la cuarta parte de ese precio, estarían bien.
Cuatro días después, me dejó.
¿Fue por el queso? ¿Será que el queso representaba algo más grande, o fue solo un espectador inocente? Había pasado por demasiadas rupturas como para dejarlo pasar. Tenía que analizar el queso.
Ella y yo llevábamos saliendo cuatro meses. Si el queso hubiera sido para nuestro consumo, habría aceptado el suyo con gusto. No lo niego: ella tenía mucho mejor queso. Pero el queso no era principalmente para nosotros. Mis dos hijos venían a cenar. Son veinteañeros adultos, pero no tanto como para ser esnobs del queso. Y sentí que era mi deber paternal mantenerlo así.
Las tentaciones del materialismo están por todas partes: conviértete en experto. Exige lo mejor. Haz valer tu autoridad en cuestiones arcanas de calidad que no tienen nada que ver con la felicidad.
Mi trabajo, tal como lo veía yo, era moderar esa idea de merecerlo todo. El queso común habría estado bien. Ella ya había estado con mis hijos varias veces, así que nuestra cena no tenía el peso de las primeras impresiones. También pensé que debía ahorrarse el dinero y darse un capricho. Ambos teníamos un presupuesto limitado. Gastar 100 dólares en un queso que los milénials ingerirían como palomitas de cine me parecía un despilfarro.
Cuando me envió un mensaje días antes para decirme que estaría encantada de traer una selección de quesos de su quesería local, le escribí: “¡Gracias! Muy considerado. Pero yo me encargo del queso. No hace falta que traigas nada”.
Pero en realidad nunca le respondí. Escribí el mensaje en mi teléfono y por alguna razón no le di a enviar. Así que el día que iban a venir mi hijo y mi hija, fui a recogerla y ella entró en el auto con la bolsa de queso de lujo con asa de cuerda que reconocí de inmediato como símbolo de estatus de comidista.
“¿Qué haces?”, le dije. “Ya tengo el queso. Todo listo”. De hecho, mi queso ya estaba desenvuelto y colocado en la barra de mi cocina, pues incluso el queso barato sabe mejor a temperatura ambiente.
Me miró incrédula. “¿De qué estás hablando?”.
“Dije que yo me encargaría del queso”.
“No, no lo dijiste”.
Por supuesto, en ese momento no me di cuenta de que mi mensaje nunca se había enviado. En lugar de eso, nervioso, intenté explicar lo de buscar que mis hijos tuvieran los pies sobre la tierra (¡sirviéndoles solo queso de supermercado!), lo cual sonó aún peor en voz alta que en mi cabeza. Se pueden imaginar lo bien que me hizo lucir.
Se bajó del auto enfadada y me pregunté si volvería a verla. Pero solo lo hizo para ir a guardar el queso en su departamento. Cuando regresó, traté de disculparme, pero ella se mostró indiferente. Al parecer, el asunto del queso se había salido de control.
Intenté pensar en un uso alternativo para su queso gourmet. El fin de semana siguiente íbamos a cenar con un par de amigos y su queso sería perfecto para esa gente. Se conservaría. Quizá incluso maduraría.
La cena con mi hijo y mi hija fue divertida. Mi queso resultó ser perfectamente adecuado. Cheddar. Havarti. Algo con vino tinto. Mi nueva novia parecía disfrutar la velada. Pensé que todos estábamos bien.
Eso fue el sábado. El martes siguiente me mandó un mensaje para decirme que no vendría conmigo y mis amigos el fin de semana siguiente.
¿Qué?
Hablamos por teléfono.
“Nuestros valores son diferentes”, me dijo, y añadió que no éramos compatibles como padres. No había conocido a sus hijos y ahora no quería que los conociera. Si yo iba a ser tan tacaño con sus hijos como con los míos, eso sería un factor decisivo, aunque ninguno de los dos viviéramos con nuestros hijos.
No mencionó el queso per se, pero entendí perfectamente a qué se refería. Lo que no entendía era cómo una cosa al parecer tan pequeña —una decisión sobre queso— podía llegar a representar mucho más. Las parejas discuten de manera constante por cuestiones de gustos y costos, sobre todo en la madurez, cuando tendemos a estar muy asentados en nuestros patrones y expectativas. ¿Cómo es posible que un enfrentamiento por el queso sea el punto de inflexión que lleve a una relación llena de placer y posibilidades a ser otra que de repente ha terminado?
Nos escribimos un poco más. Ella parecía frustrada por mi confusión. Cancelé la cena con los amigos que creía que apreciarían su queso, pues no quería ir solo. En lugar de eso, ella y yo salimos a dar un paseo.
Respondió a mis preguntas y trató de explicarme lo que no entendía. Finalmente, le pregunté: “¿Fue por el queso?”.
“No exactamente”, respondió. Pero el queso había puesto de relieve un par de cosas que le habían estado rondando por la cabeza. En primer lugar, que yo privaba.
¿Porque le negué el queso a mis hijos?
No, porque los privé de lo que podría haber sido una experiencia mejor para ellos.
Esa palabra. Privar. Me tocó una fibra sensible. Sí sentí que había estado privándome, no con mis hijos, sino con ella. Reacio a mostrar afecto. A expresarme. Ese era mi bagaje de más de una decena de otras relaciones que habían fracasado. Como alguien que de forma involuntaria tenía muchas citas sin éxito, me había acostumbrado a los finales inesperados, así que me cubrí el cuello e intenté limitar mi exposición. Sentía emociones, pero me hacía sentir menos vulnerable no expresarlas.
Pero no era eso, dijo. Entramos en una larga digresión sobre estilos de crianza. Después de mi divorcio, cuando mis hijos aún eran pequeños, viví un tiempo con una mujer y su hijo, y la afinidad parental era tan importante que nos cegó ante otras rupturas inevitables.
Cuando mis hijos crecieron, pensé que la afinidad parental era una compatibilidad de la que ya no tenía que preocuparme, lo que me permitiría centrarme más en todas las demás químicas confusas: emocional, intelectual, sexual, romántica, política, financiera. Pero aquí estaba otra vez: la paternidad como prioridad. Me imaginaba a mí mismo saliendo con alguien ya en mi época de anciano, cuando los estilos incompatibles de ser abuelos serían mi perdición romántica.
Pero había más. Para ella era importante poder expresar su generosidad de vez en cuando. Yo se lo había impedido al rechazar su queso.
Me dolía pensarlo así.
Era una variación de un tema recurrente: el control. Todo el mundo lo quería. Yo lo quería un poco más que la mayoría, al parecer. No podía discutirle ese argumento. Hacerlo me habría recordado demasiado todas las otras veces que esto había surgido en mi vida y yo había insistido en que no era cierto, lo que no sería más que otro ejercicio de control.
¿Pero no se había basado toda la ruptura en un malentendido? ¿Un error en un mensaje de texto? ¿Y si yo hubiera enviado ese mensaje sin importancia y ella nunca hubiera comprado ese queso fino?
“Habría pasado igual”, me dijo. Habría sido otra cosa, otro incidente, por pequeño que fuera, que hubiera puesto de manifiesto los grandes puntos en común de los que carecíamos.
Y ahí estaba, tanto la verdad como el enigma. Salir con alguien en la madurez, cuando podemos ser tan frustrantemente testarudos en lo que somos y lo que hacemos, ya es bastante difícil. A todos nos han roto el corazón, a menudo muchas veces, y nos da miedo meternos demasiado en una relación hasta que nos sentimos seguros de ella. Así que nos aprovechamos de las incompatibilidades, por pequeñas que sean, hasta que su creciente peso hace que todo fracase.
La gente dice que no hay que preocuparse por las cosas pequeñas, excepto cuando representan cosas grandes. Pero es difícil saber con certeza cuándo lo pequeño se convierte en grande hasta que te dejan.
Años antes, me esforcé mucho por entender por qué me divorcié. Pensaba que tenía razón en todo por lo que habíamos discutido, pero al final me di cuenta de que quizá no. Seguramente, había aprendido un poco de humildad en los años transcurridos desde entonces. Pero las relaciones seguían terminando, y yo seguía analizando, y todo ese análisis no evitaba los quiebres sentimentales.
¿Por qué tantos fracasos? ¿Tenía hábitos autodestructivos que no había detectado en la terapia? ¿Estaba tomando malas decisiones? ¿Ellas estaban tomando malas decisiones?
Caminamos durante una hora. Cuando terminamos, seguía sin entender por qué el asunto del queso había tenido tantas consecuencias, pero sabía lo suficiente. Puedes hacer el trabajo, desentrañar los demonios, buscar a otros que hayan hecho lo mismo y, aun así, nunca explicar de manera convincente por qué se acaba una relación. Lo que tienes que hacer, sin embargo, es explicártelo a ti mismo de un modo con el que puedas vivir y del que puedas aprender.
En mi caso, había dos lecciones claras: no intentar controlar tanto y mejorar mi cultura del queso. Los niños probablemente estarán bien.
Rick Newman es un escritor de Yonkers, Nueva York, y está escribiendo un libro de memorias sobre las citas en la mediana edad.
Rick Newman es un escritor de Yonkers, Nueva York, y está escribiendo un libro de memorias sobre las citas en la mediana edad.