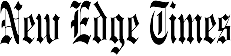Cuando estaba embarazada de nuestro primer hijo, Sam quería saber si sería niño o niña. Iba a ser feliz de cualquier manera; solo quería estar preparado. Como padres primerizos, albergábamos la ilusión de que podíamos estar preparados para cosas como los bebés y la paternidad.
Dos años más tarde, cuando esperaba a nuestro segundo hijo, Sam quiso saber el sexo del niño otra vez, pero para entonces yo ya me había acostumbrado a la idea de no saberlo. El día de la ecografía, el bebé tenía las piernas cruzadas para que el médico no pudiera determinar el sexo y me fui con mi hijo escondido en el útero. No programé ninguna ecografía de seguimiento. El bebé nos lo haría saber a su debido tiempo.
El duelo también exige su propio desconocimiento, sin la ventaja de una fecha en la que todo será revelado. No sabía por qué Sam había puesto fin a su vida, qué le había parecido imposible, cómo había caído de manera tan profunda en la desesperación. No sabía que era eso que no vi, en qué fallé, si podría haberlo detenido, cómo seríamos nuestros hijos y yo sin él. En algún momento, tendría que aprender a vivir con tantas incógnitas. Y lo hice.
Había una cosa que sí sabía. En aquellos oscuros días de intenso dolor, alguien nos iluminaba con un mensaje sencillo pero poderoso: “No son invisibles. Hay alguien que los ama”.
Durante la semana siguiente, recibimos ofrendas cada noche. Siempre sencillas —seis manzanas, siete naranjas, ocho paquetes de chicles—, cada una adornada con el característico lazo plateado, la nota escrita en el pedazo cuadrado de papel blanco y la letra infantil.
Podría haber sido un esfuerzo coordinado, un proyecto familiar o un amigo muy inteligente. No lo sabía y ya no quería saberlo. Había algo en el desconocimiento que me atraía. Empecé a acorralar a los chicos en la cocina del fondo de la casa por las tardes, sobornándolos con postre o un capítulo extra de El milagroso viaje de Edward Tulane, para que el donante anónimo pudiera seguir siéndolo. Mi misión era proteger su acto sagrado y generoso.
Era una sensación extraña, sentirse tan desgarrada por el dolor y la oscuridad, por un lado, y tan atraída hacia la luz y la esperanza, por el otro. Sentirse despojada y abandonada, pero también sostenida, arraigada y apoyada.